Este artículo fue publicado en Antes todo esto era campo, la revista del colectivo Gilles de Rai.
.
.
.
.
Llego al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona para ver el Archivo Bolaño. Son las cinco de la tarde, el lugar está tranquilo. Tengo tres personas delante comprando sus entradas, hay tres personas detrás del mostrador para atenderlas. Pago, entro a la exposición. Sorprende el aire monacal de la muestra, las luces tenues que invitan a la oración o el estudio. La primera vitrina muestra la alegría de un jovencísimo Bolaño en México. Unos metros más adelante veo algunas imágenes de su paso por Barcelona, una etapa tirando a lumpen de descubrimientos. No puedo evitar cierto malestar. Las imágenes y el entorno se llevan a las patadas. El CCCB es la expresión de una concepción elitista y pija de la cultura, que también hace suyas expresiones que la trascienden. De aquí la incomodidad y el interés de visitar el Archivo Bolaño.
Supongo que en Barcelona todos los amantes de la obra de Bolaño lo saben, pero consignémoslo por las dudas. El CCCB presenta hasta el 30 de junio el Archivo Bolaño, una exposición de los textos personales del escritor chileno. El archivo es la muestra amplia y parcial de un corpus enorme. A saber: más de 14.000 páginas, distribuidas en 84 libretas, 167 entrevistas, 1000 cartas recibidas y copia de algunas enviadas, 26 cuentos y cuatro novelas inéditas, recortes de prensa, y algunos objetos personales como sus gafas, un juego de estrategia o el teclado de su ordenador. La muestra se estructura en tres ejes temáticos entrelazados que expresan algunas de las claves de su universo creativo. El primero define una geografía concreta a través de tres ciudades, Barcelona, Girona y Blanes, donde Roberto Bolaño creó casi toda su obra; el segundo presenta su cronología creativa completando la publicación de sus libros, y el tercero permite aproximarnos a los procesos de trabajo del escritor.
Déjenlo todo, nuevamente. Láncense a los caminos. Este es el lema de la exposición, una cita del Manifiesto infrarrealista escrito por el propio Bolaño en México durante 1976. Cabe preguntarse qué diálogo están planteando con esta elección los responsables de la muestra. Hoy en España algunos prevén un 30 % más de desahucios que el año pasado y cabe recordar que el 2012 se cerró con cerca de 50.000 desahucios efectivos, es decir, de casos concretos en los que familias enteras han sido echadas a la calle. Y no hablemos ya de la gente desesperada que se ha lanzado de un balcón. La decisión de utilizar la cita como lema de la muestra parece un chiste sin gracia, pero no es un chiste.
Por las vitrinas de la muestra los textos despliegan la trayectoria nómade de un latinoamericano que concibe tempranamente una obra total. Esto resulta sorprendente. La figura del detective salvaje es fácil atribuirla a sus años de juventud, pero la imagen que se impone finalmente es la del constructor de laberintos (laberintos salvajes, si se quiere). «La estructura de mi narrativa –dijo Bolaño- está trazada desde hace más de veinte años, y allí no entra nada que no sepa la contraseña». Esto es evidente en los papeles preparatorios de la pentalogía 2666. En un cuaderno de 2001 puede verse un esquema de la estructura tubular del libro. Un centro oculto del que salen una serie de tubos horizontales en estrella, unidos entre sí por otros tubos horizontales. El centro oculto es a su vez otro tubo, pero éste es vertical.
«Abre un cajón del estante de los libros. Está lleno de papeles manuscritos. Coge uno al azar: ‘¡a veces soy inmensamente feliz!’. La letra es pequeña. Bebe un sorbo de cerveza y sigue leyendo otros apuntes (no viene al caso decirlo en este momento, pero ella no siente estar violando nada al leer esas especies de notas, diario de vida o lo que sea). Lo importante, lo verdaderamente importante quiero decir es que la cerveza se entibia…” El fragmento pertenece a DF, La paloma, Tobruk (1983), una novela inédita de Bolaño, y está claramente expuesto en la muestra. Su función es clara: si no legitima el fisgoneo, al menos lo relativiza. Pero hay otros testimonios que parecen habilitarlo. Según declara su viuda oficial, Carolina López, en el documental “Bolaño cercano”, hay rastros caligráficos que sugieren que Bolaño habría corregido sus libretas de apuntes poco antes de morir.
Una digresión. Osvaldo Lamborghini decía que primero había que publicar y luego escribir. Bolaño contaba que en el momento en que decidió hacerse escritor empezó a leer. Detrás de estas afirmaciones siempre hay un chiste, aunque hoy parece que cada vez más gente se las toma en serio. El caso es que las dos figuras se asocian en esta deriva. Los dos eran latinoamericanos, los dos se murieron relativamente jóvenes en Catalunya. Sus obras son dos maneras de asomarse a un abismo. En Lamborghini se impone ante éste una risa que se consume en la crueldad. Bolaño también se ríe, pero no es nihilista, es un sentimental. En los dos la mirada baja como una marea que revela en sus sedimentos los otros abismos del orden social.
Una cosa que queda clara con los papeles que nos trae este archivo: hacía tiempo que Bolaño quería aventurarse en el terreno de la novela. La leyenda dice que sólo accede a bajar a la llanura narrativa con el nacimiento de su hijo Lautaro, por dinero; escribiendo cuentos primero para enviar a concursos regionales, y novelas después. Todo esto es falso. En el cuaderno de espirales fechado el 15 de agosto de 1978, Bolaño declara: “No quiero escribir más poemas: Quiero escribir una NOVELA, pero me cuesta tanto empezar”. Aunque sigue escribiendo versos, por supuesto. Veinte años más tarde pueden leerse estas palabras suyas en una revista chilena: “A la literatura se llega por azar, como se llega al sexo: movido por cierta curiosidad de algo que no conocemos. ¿Dije que a la literatura se llega por azar? No, no, no, a la literatura nunca se llega por azar. Nunca, nunca. Que quede bien claro.”
Sigamos con un tema borgeano: el coraje. La tradición familiar de Borges se abría en dos ramas, la literaria y la militar, tuvo bisabuelos poetas y coroneles. Si Borges tuvo una conciencia temprana de su destino literario (aún más temprana que la de Bolaño) fue debido a que éste fue una herencia de su padre, quién le abrió su biblioteca y lo invitó a perderse libremente en ella. En Borges hubo más genio que parricidio, y el coraje fue el anhelo conservador de una vida en el sur, hecha de cuentos y de sueños. En Bolaño, en cambio, el valor es una condición de la felicidad. Una felicidad, cabe aclarar, no platónica, una felicidad que potencia la capacidad de obrar. La desmesura de su apuesta a la literatura en este sentido es un ejemplo. En cuanto a su familia: Su madre fue maestra y solía leer bestseller con cierta frecuencia, su padre fue boxeador y camionero. Padre e hijo estuvieron veinte años sin hablarse tras la partida de Bolaño a España. Uno de sus cuentos más hermosos, “Últimos atardeceres en la Tierra”, cuenta el viaje que emprenden B y el padre de B a Acapulco. Tú eres un artista –le dice el padre- y yo soy un trabajador. Piensa B: ¿qué quiso decir con eso? La historia culmina al borde de las trompadas, pero termina siendo un final feliz.
¿Qué hay de la obra todavía inédita? En el archivo se exponen bastantes más, pero mencionemos sólo algunas para no aburrir. La novela El espíritu de la ciencia-ficción son tres libretas en donde narra la historia de un periodista y un escritor del género investigando unas estadísticas raras sobre poesía, intercalada con cartas a escritores de ciencia-ficción. El relato El contorno del ojo parte de dos recortes periodísticos: uno que habla de un viejo chino de 142 años en bicicleta, y otro de un niño, también chino, que parece ver a través de objetos opacos. La virgen de Barcelona es un relato autobiográfico disparado por la contemplación de una caja de cerillas, en donde ya se aprecian los cambios de punto de vista y la fragmentación. El relato Las alamedas luminosas también parte de dos recortes periodísticos; uno de ellos se titula “Un poeta chileno ha sido muerto de hambre por su mujer”; el otro, “Seis niños atraviesan el desierto en busca de cariño y… fútbol”.
Ya falta poco para el cierre. La sala dibuja una ele en cuyo extremo se encuentran estanterías a ambos lados de la pared con la obra de Bolaño traducida a treintaicinco idiomas. La propuesta del comisariado era que el público accediera a la muestra como un detective ante un misterio a develar. Digo misterio, pero podría decir crimen o milagro. La mujer de seguridad cuenta los libros de la estantería para comprobar que no ha habido ningún robo en su turno.
Alejandro Dato
.
Morir Afuera (Book Trailer) from El Cocu on Vimeo.
DIRECCIÓN: JAVIER MELER
CÁMARA Y POSTPRODUCCIÓN: MARC RIERA · BLANCA UROZ
FOTOGRAFÍA MUERTE: CRISTINA RASO
FOTOGRAFÍA MUSA: DJAZIA CENTELLES
FOTOGRAFÍA CAFÉ BAR: BLANCA UROZ
MAQUILLAJE: SORAYA AGUILAR
INTÉRPRETES
MUERTE: NÚRIA HOSTA
MUSA: MONTSE ROMERO
MEDIUM Y VOZ EN OFF: VERENA GRÜNDHAMMER
HANSEL: JOSEP MARÍA GARCÍA
CUCHILLO: RAÚL ALDAO
ARTANIS: FRANCISCO GÓMEZ
ELISABETH NÚÑEZ · ROMINA VILLAR · NÚRIA NÚÑEZ
CARME CENTELLES· CAROL ALEGRE · MIQUEL RIBA
CÉSAR MENARDI · MONTSE MORENO · BLANCA UROZ
STEPHAN GILLAIS · CUCA MIRANDA · GABRIEL SZAC
JAVIER CALDERONI · PILAR COTTER · GLORIA GASTALDI
MÓNICA GARCÍA · FRANCESC XAVIER FIGUEROLA
PERE COBACHO · FRANCISCO RONDA · MIRIAM VILA
CARLOS LÓPEZ· FLORENTIA PAPPA · SONIA PÉREZ
AGRADECIMIENTOS
MARTA PLANAS
OLGA BEL
ISABEL DE ANDRÉS
ROGER BACARDIT
CAFÉ DEL CENTRE
NAU IVANOV
.
.
.
.
.
El Taller Intensivo está dedicado a personas de cualquier edad y formación interesadas en la escritura creativa. Propone la búsqueda de un lenguaje literario personal a través del desarrollo de la imaginación y de la adquisición de procedimientos y estrategias narrativas. El taller se realiza en el ámbito relajado de una terraza en el centro del barrio Gótico.
DURACIÓN:
El taller se realizará los lunes y jueves, de 18 a 21 hrs. Son 4 sesiones de tres horas cada una (12 horas en total).
COMIENZO:
Un taller se realizará del 1 al 11 de julio, y otro del 15 al 25 de julio.
TEMARIO:
La escritura como proceso. Los aspectos esenciales de una narración. La presencia sensorial. El tono. El narrador y el punto de vista. Lo concreto y particular versus lo abstracto y general. La exploración de la memoria personal.
METODOLOGÍA:
La dinámica del taller consta de tres fases. Primero, el coordinador introduce un tema y lo desarrolla. Luego se da una consigna a partir de la cual cada participante escribe la primera versión de una historia. Seguidamente, compartimos nuestros trabajos y comentarios con el fin constructivo de mejorar nuestros textos y la comprensión de los mismos. Al finalizar la sesión, el coordinador entrega material de lectura y tarea para realizar en la semana. Los participantes tienen la opción de realizar consultas vía mail entre una sesión y otra, y solicitar lecturas de los trabajos que hubieran corregido.
Para más información: mondoescrito@gmail.com
.
.
.
.
.
.
Juan Manuel Puig Delledonne, más conocido como Manuel Puig (28 de diciembre de 1932, General Villegas, Argentina – 22 de julio de 1990, Cuernavaca, México), es un escritor indispensable para comprender de dónde proviene una parte importante de la literatura argentina contemporánea.
.
.
.
.
.
Se abre la inscripción al Taller de Lectura a realizarse durante los meses de junio y julio. El taller está dedicado a todos aquellos que escriban o les interese adentrarse en la arquitectura del cuento. La propuesta busca desarrollar recursos como lector y desmenuzar los distintos elementos que conforman un discurso narrativo. No es necesario ningún conocimiento específico, sólo basta interés y dedicación.
La idea es trabajar entre dos y tres cuentos por semana. En cada caso se propone una primera lectura libre, y se ofrece a los talleristas un cuestionario para una posterior relectura. Los textos se leen en casa, y en el taller compartiremos impresiones y reflexionaremos colectivamente sobre ellos.
Los autores a los que recurriremos en junio son los siguientes: Kjell Askildsen (noruego), Raymond Carver (norteamericano), Jorge Luis Borges (argentino), Roberto Bolaño (chileno), Quim Monzó (catalán), Goffredo Parise (italiano), Etgar Keret (israelí) y Antón Chéjov (ruso).
Los talleres se realizaran los martes de 19.30 a 21 hrs.
Para más información: mondoescrito@gmail.com
.
.
.
.
.
No la conocía hasta este video, y ahora tampoco la conozco, pero sé que es genial. Estos videos fueron realizados durante el ciclo literario «Carne Argentina» y los textos pertenecen a su nouvelle «Una letra familiar» (Bajo la Luna Editorial – 2007).
Irene Gruss tiene un blog que se llama Casta Diva y en la revista Poesía Argentina tenés un ebook de ella, Sobre el asma, que es de descarga libre.
Buenos noches, buenos días.
.
.
.
.
.
Los amigos de la editorial incorpore acaban de publicar RELATOS de Michel Surya en una cuidada edición bilingüe francés-castellano. Tres de las piezas que lo componen son relatos eróticos y el último aborda el tema de la familia. Michel Surya es un escritor y filósofo francés especialista en Georges Bataille.
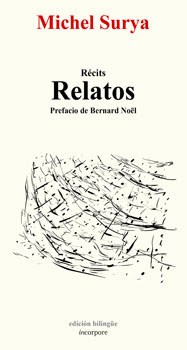
Autor: Michel Surya
Título: Relatos – Récits
ISBN: 978-2-9544979-0-7
Páginas: 163
120 x 225 mm
16 €
PUEDES ENCONTRARLO EN LAS SIGUIENTES LIBRERÍAS DE BARCELONA:
La Central
La Laie
Llibreria Documenta
EN MADRID:
La Central
EN GIRONA:
Lliberia Café Context
EN OLOT:
Llibreria Drac
https://incorpore.org/
«lanzaba mis manos hacia los rostros bajo las telas sobre los cuerpos entre las piernas no para que un cuerpo quisiera recibir mis manos sino para que la ausencia que es cada cuerpo que empezaba entonces a desaparecer arrastrara mis manos con él en su desaparición amé esos momentos como un enfermo fui ese enfermo que atraían todos los rostros todas las telas todos los cuerpos todas las piernas siempre que pudiera lanzarles mis manos realmente no buscaba nada que pudiera hacerme gozar deseaba por supuesto la belleza pero la belleza misma era desgarradora»
Michel Surya, Callejón sin salida
«Es el relato el que ha hecho estallar, procediendo por pulsaciones y no por frases, la retención de lo social, del gusto, de la historia: ha desordenado los cinco sentidos y ha restablecido ese salvajismo íntimo, que hace que la presencia sea todo el sentido. Lo erótico es el arte de hacer durar en el cuerpo aquello que no hacía más que sacudirlo».
.
.
.
.
.
Una de las razones de que esté dispuesto a hablar en público sobre un tema para el que estoy extremadamente poco cualificado es que me otorga la oportunidad de leer para ustedes un relato de Kafka que ya he dejado de enseñar en las clases de literatura y que echo de menos poder leer en voz alta. Se titula “Una pequeña fábula”:
—Caramba —dijo el ratón—, el mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que me daba miedo. Yo corrí y corrí sin parar y me alegré de ver por fin las paredes lejanas a un lado y a otro. Pero esas largas paredes se han estrechado tan deprisa que ya estoy en el último cuarto, y ahí en el rincón está la trampa en la que tengo que meterme.
—Solamente tienes que cambiar de dirección —dijo el gato, y se lo comió.
Algo que a mí me frustra rotundamente cuando estoy intentando leer a Kafka ante estudiantes universitarios es que me resulta casi imposible hacerles ver que Kafka es gracioso. O apreciar la forma en que el humor está entremezclado con la poderosa fuerza de sus relatos. Porque, por supuesto, los grandes relatos y los grandes chistes tienen mucho en común. Los dos dependen de lo que los teóricos de la comunicación llaman a veces “exformación”, que es cierta cantidad de información vital eliminada de una comunicación pero evocada por la misma de tal manera que causa una explosión de conexiones asociativas con el receptor. A esto se debe probablemente el hecho de que el efecto tanto de los relatos como de los chistes a menudo resulte repentino y percusivo, como la apertura de una válvula que lleva tiempo atascada. No es casual que Kafka hablara de la literatura como de “un hacha con la que cortamos los mares congelados que tenemos dentro”. Tampoco es accidental que el logro técnico de los grandes relatos se denomine a menudo “compresión”, ya que tanto la presión como la liberación se encuentran de antemano dentro del lector. Lo que Kafka parece capaz de hacer mejor que cualquier otro es orquestar el aumento de la presión de tal forma que se vuelve intolerable en el momento preciso en que se libera.
La psicología de los chistes ayuda a explicar una parte del problema que supone enseñar a Kafka. Todos sabemos que no hay mejor manera de vaciar un chiste de su magia peculiar que intentar explicarlo: señalar, por ejemplo, que Lou Costello está confundiendo el nombre propio Who por el pronombre interrogativo inglés who, etcétera. Y todos sabemos la extraña antipatía que producen en nosotros esas explicaciones, una sensación no tanto de aburrimiento como de ofensa, como si se hubiera pronunciado una blasfemia. Esto se parece mucho a lo que siente un profesor cuando pasa un relato de Kafka por los engranajes del análisis crítico estándar de un curso de licenciatura: hay que seguir atentamente la trama, decodificar símbolos, exfoliar los temas, etcétera. Kafka, por supuesto, estaría en una posición privilegiada para apreciar la ironía de someter sus relatos a esa especie de maquinaria crítica de elevada eficacia, el equivalente literario a arrancar los pétalos y molerlos y pasar el mejunje resultante por un espectrómetro para explicar por qué una rosa huele tan bien.
Franz Kafka, al fin y al cabo, es el escritor de relatos cuyo “Poseidón” imagina a un dios del mar tan abrumado por el papeleo administrativo que nunca consigue navegar ni nadar, y cuyo “En la colonia penitenciaria” concibe la descripción como un castigo y la tortura como edificante y al crítico supremo como un rastrillo de púas cuyo golpe de gracia es una estaca en la frente.
Otro obstáculo, hasta para los buenos estudiantes, es que —a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con Joyce o Pound— las asociaciones exformativas que crea la obra de Kafka no son intertextuales ni siquiera históricas. Las evocaciones de Kafka son más bien inconscientes y casi más bien subarquetípicas, esas cosas primordiales e infantiles de las que derivan los mitos. Es por eso por lo que solemos calificar sus relatos más extraños de “pesadillescos” más que “surrealistas”. Las asociaciones exformativas en Kafka también son a la vez simples y extremadamente ricas, y a menudo resulta casi imposible elaborar discursos sobre las mismas: imaginen, por ejemplo, pedirle a un estudiante que despliegue y organice las diversas redes de significados que hay detrás de ratón, mundo, correr, paredes, estrecharse, cuarto, ratonera, gato y gato se come a ratón.
Por no mencionar el hecho de que la clase particular de humor que Kafka despliega es profundamente ajeno a los estudiantes cuyas resonancias neurales son americanas. Lo cierto es que el humor de Kafka no usa casi ninguna de las formas y códigos particulares del entretenimiento americano contemporáneo. No hay juegos de palabras recurrentes ni acrobacias aéreas verbales, y casi nada que tenga que ver con chistes ni con sátira mordaz. En Kafka no hay humor sobre funciones corporales, ni dobles sentidos sexuales, ni intentos estilizados de rebelarse ofendiendo a las convenciones. Nada de bufonadas pynchonianas con pieles de plátano ni adenoides traviesos. No hay priapismo a lo Philip Roth ni metaparodia a lo John Barth ni quejas continuas como las de Woody Allen. No hay ninguna de las inversiones de opereta de las modernas comedias de situación. Tampoco hay niños precoces ni abuelos malhablados ni compañeros de trabajo cínicamente insurgentes. Y tal vez lo más extraño de todo, las figuras de autoridad de Kafka nunca son simples bufones huecos a los que ridiculizar, sino que resultan siempre absurdos y temibles y tristes, todo al mismo tiempo, como el teniente de “En la colonia penitenciaria”.
Lo que quiero decir no es que su ingenio sea demasiado sutil para los estudiantes americanos. De hecho, la única estrategia medio eficaz que se me ha ocurrido para explorar el humor de Kafka pasa por sugerirles a los estudiantes que gran parte del mismo en realidad es poco sutil, o más bien antisutil. Lo que afirmo es que la gracia de Kafka se basa en una especie de literalización radical de verdades que solemos tratar en forma de metáforas. Les transmito mi opinión de que algunas de nuestras intuiciones colectivas más profundas parecen expresables únicamente como figuras retóricas, y les digo que es por eso por lo que a esas figuras retóricas las llamamos “expresiones”. Respecto a La metamorfosis, entonces, puedo invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo que estamos expresando realmente cuando nos referimos a alguien como “asqueroso” o “repulsivo” o decimos que alguien está obligado a “comer mierda” como parte de su trabajo. O a releer “En la colonia penitenciaria” a la luz de expresiones inglesas como tongue-lashing (“echar bronca”, literalmente “azotar con la lengua”) o tore him a new asshole (“le dio una buena tunda”, literalmente “le perforó un agujero nuevo en el culo”), o el refrán “Al llegar la mediana edad, todo el mundo tiene la cara que se merece”. O a abordar “Un artista del hambre” basándose en tropos del estilo “hambriento de atención” o “hambriento de amor”, o al doble sentido de la expresión “negación de uno mismo”, o hasta basándose a un dato tan inocente como el hecho de que resulta que la raíz etimológica de la palabra “anorexia” es la palabra griega que significa “nostalgia”.
Esto suele acabar interesando a los estudiantes, lo cual es genial; pero la culpa deja al profesor un poco tembloroso, porque la táctica de la comedia entendida como la literalización de la metáfora no logra contener ni de lejos la alquimia más profunda por la cual la comedia de Kafka es siempre también tragedia, y esta tragedia es siempre también un placer inmenso y reverente. Esto normalmente conduce a una hora atroz durante la cual doy marcha atrás y aviso a los estudiantes de que, pese a todo su ingenio y su voltaje exformativo, los relatos de Kafka no son fundamentalmente chistes, y que el humor negro más bien simple y lúgubre que enmascara tantas de las declaraciones personales de Kafka —cosas como “Hay esperanza, pero no para nosotros”— no es lo que conforma el eje de sus historias.
Lo que los relatos de Kafka tienen es más bien una grotesca, magnífica y completamente moderna complejidad, una ambivalencia que se convierte en la lógica multivalente inclusiva del, entre comillas, “inconsciente”, que yo personalmente creo que no es más que una forma sofisticada de llamar al alma. El humor de Kafka —que no solo no es neurótico sino que es antineurótico, heroicamente cuerdo— es, en última instancia, humor religioso, pero religioso al estilo de Kierkegaard y Rilke y los Salmos, una espiritualidad desgarradora contra la cual hasta la gracia sanguinaria de la señora O’Connor parece un poco fácil, y las almas en juego prefabricadas.
Y es esto, creo yo, lo que hace que el ingenio de Kafka sea inaccesible para unos niños a quienes nuestra cultura ha educado para que vean las bromas como entretenimiento y el entretenimiento como algo reconfortante. No es que los estudiantes no “comprendan” el humor de Kafka, sino que los hemos enseñado a ver el humor como algo que se comprende, de la misma forma que les enseñamos que el “yo” es algo que se tiene sin más. No es de extrañar que no puedan apreciar el chiste que hay en el centro mismo de Kafka: que la horrible pugna por establecer un “yo” humano resulta en un “yo” cuya humanidad es inseparable de esa pugna horrible. Que nuestro viaje interminable e imposible hacia el hogar es de hecho nuestro hogar. Es difícil de explicar con palabras cuando uno está frente a la pizarra, créanme. Se les puede decir a los alumnos que tal vez sea bueno que no “comprendan” a Kafka. Se les puede pedir que imaginen que sus relatos tratan todos de una especie de puerta. Que nos imaginemos acercándonos y llamando a esa puerta, cada vez más fuerte, llamando y llamando, no solo deseando que nos dejen entrar sino también necesitándolo; no sabemos qué es pero lo sentimos, esa desesperación total por entrar, por llamar y dar porrazos y patadas. Y que por fin esa puerta se abre… y se abre hacia fuera: que durante todo el tiempo ya estábamos dentro de lo que queríamos. Das ist komisch.
